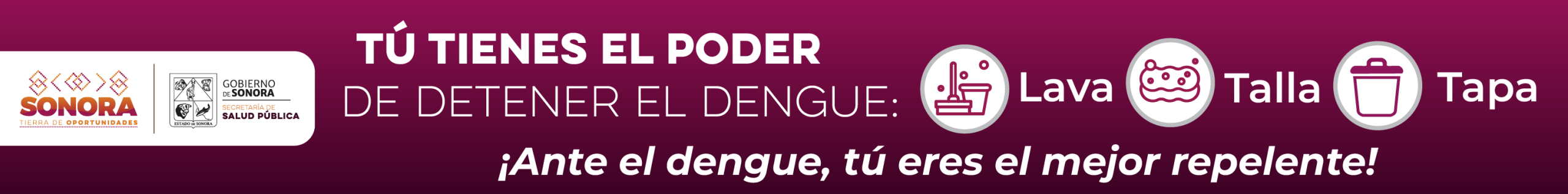Mario Alberto Velázquez García
Hermosillo vuelve a mirar de frente una herida que nunca cerró. A quince años del incendio en la Guardería ABC, el reciente siniestro en una tienda Waldo’s reactivó la misma sensación de vulnerabilidad colectiva: la idea de que la ciudad vive sobre una red de riesgos cotidianos que nadie vigila plenamente. En ambos casos, las víctimas pertenecen a la ciudadanía común, la que acude a espacios de consumo y servicios sin lujos ni blindajes. Es esa población la que queda expuesta cuando las revisiones de seguridad se relajan o se vuelven meros trámites administrativos.
Ante este escenario, surge una pregunta inevitable: ¿qué pueden hacer los ciudadanos cuando la autoridad local no realiza inspecciones rigurosas ni transparentes? La protesta social es importante para mostrar el descontento y la necesidad de cambios, pero también es fundamental otro tipo de acciones concretas frente a una realidad: no existe una revisión efectiva, constante y permanente de todos los negocios comerciales que operan en la ciudad. Es necesario encontrar soluciones desde la sociedad civil; no se trata de sustituir funciones oficiales —ni de invadir facultades legales— sino de construir capacidades sociales que permitan vigilar, exigir y transformar la cultura de protección civil desde abajo.
Una primera acción consiste en crear un observatorio ciudadano de protección civil, un espacio independiente destinado a recopilar, sistematizar y difundir información pública. Su función no sería sancionar ni hacer inspecciones, sino vigilar la transparencia: solicitar reportes oficiales, dar seguimiento a los permisos vigentes, verificar si los establecimientos cumplen con obligaciones básicas como rutas de evacuación visibles, extintores accesibles o aforos señalados. En el colegio de Sonora podemos ayudar a constituirlo.
El observatorio ciudadano de protección civil podría promover la contraloría social, es decir, el derecho de la ciudadanía a dar seguimiento a las acciones del gobierno sin intervenir en ellas. Esto implica capacitar a vecinos, estudiantes y organizaciones civiles para identificar riesgos evidentes, documentarlos y reportarlos formalmente a la autoridad, dejando constancia pública de la respuesta (o la ausencia de ella). La fuerza del observatorio estaría en su capacidad para generar datos, no para sustituir inspectores.
Otra vía fundamental es la educación comunitaria en gestión de riesgos: talleres, campañas barriales, guías prácticas sobre qué debe tener un negocio para operar de manera segura. Si la ciudadanía sabe qué observar, puede exigir con mayor claridad. La cultura de la prevención no nace de decretos, sino de información accesible.
Asimismo, es posible impulsar alianzas con universidades y colegios (el de Sonora, arquitectos, etcétera) de profesionistas para elaborar diagnósticos públicos sobre riesgos urbanos. Estos estudios, sin carácter sancionatorio, permiten visibilizar patrones de incumplimiento y presionar a las autoridades para que actúen.
Finalmente, la herramienta más poderosa sigue siendo la exigencia organizada: solicitar auditorías externas, pedir informes trimestrales, documentar irregularidades y usarlas como base para exigir políticas públicas más estrictas. La memoria de Hermosillo ha demostrado que el silencio no protege a nadie.
Los incendios de la ABC y Waldo’s recuerdan que no basta con indignarse: es necesario construir mecanismos ciudadanos de vigilancia y articulación que mantengan viva la pregunta ética central de toda democracia: ¿quién cuida a quienes deberían cuidarnos?
El observatorio ciudadano de protección civil no busca reemplaza al Estado, pero sí evitar que la negligencia quede en la sombra. En una ciudad marcada por la tragedia, la prevención debe ser una tarea compartida.